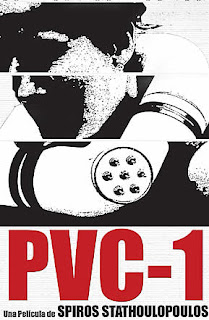*Este texto fue escrito originalmente para la revista de los Rencontres Cinémas d'Amérique Latine de Toulouse, Francia.
This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper
De esta manera el mundo termina
De esta manera el mundo termina
El mundo termina de esta manera
No con una explosión sino con un lamento
T.S. Eliot,
The Hollow Men, 1925
Por Pedro Adrián Zuluaga
La obra del director colombiano Óscar Campo (Cali, 1956) ha mantenido una perturbadora coherencia, desde sus documentales de comienzos de los noventa hasta sus trabajos más recientes, que incluyen su opera prima en el largometraje de ficción: Yo soy otro (2008). Lo que incomoda en esta continuidad es tanto su gusto por el delirio y la locura, por las cloacas y las sectas, por los submundos y las conspiraciones, como el hecho de que estas elecciones de atmósferas y personajes no estén acompañadas por un relato tranquilizador donde la anormalidad sea al fin neutralizada, a la manera del cine mainstream. Al contrario, en sus documentales y en el largo de ficción, Campo sobrepone un discurso crítico, intelectual y distanciado, para separase de la emotividad y el sentimentalismo de las narraciones convencionales, que reposan sobre categorías que el director hoy considera ilusiones de la gran familia bienpensante: realidad, identidad, progreso.
 |
| El director Oscar Campo |
Pero la coherencia de la que hablamos no significa que la obra de Campo haya permanecido inalterable al paso del tiempo; ésta ha tenido giros y profundizado en su visión apocalíptica de una época como la nuestra, donde la sucesión de los hechos, que ocurren con asombrosa velocidad, puede volverse un reto frente al cual el pensamiento tiende a claudicar y donde triunfa la condescendencia y el anti intelectualismo. A partir de
El proyecto del Diablo (1999), los trabajos de Óscar Campo hacen lecturas estético-políticas de la sociedad colombiana apelando a la construcción de metáforas y alegorías que impiden la transparencia de los códigos comunicativos. Esta última etapa de su obra coincide con la intensificación del conflicto armado en el país durante el periodo presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002) y con el proceso de paz de ese gobierno con el grupo guerrillero de izquierda FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), cuyo fracaso favoreció, a no dudarlo, el autoritarismo actual, en el que la sociedad ha confiado la gestión de sus miedos y ansiedades.
Ver
El proyecto del diablo, en este link:
http://vimeo.com/43887253
Los documentales
Tiempo de miedo (2000),
Informe sobre un mundo ciego (2001),
Noticias de guerra en Colombia (2002), y la ficción
Yo soy otro, pueden verse desde esta coyuntura política, que tiene por supuesto muchos más matices (especialmente la centralidad del narcotráfico en la vida social, económica y política del país desde finales de los años setenta); pero los trabajos mencionados son también, en altísimo grado, una ruta para entender el proceso de pensamiento del propio director y los marcos que usa para entender la opaca y huidiza realidad: son su biografía intelectual. El propio Campo lo ve así: “hemos entrado en los últimos diez años en un torbellino de acontecimientos que trastornan nuestras antiguas certezas; los signos rotan, y en los lugares en que podíamos reconocernos, encontramos elementos familiares que están mutando en algo que puede ser perturbador y amenazante” (1).
Un relato generacional
Óscar Campo era todavía muy joven cuando el Grupo de Cali, después llamado Caliwood, irrumpió en la adormecida escena del cine colombiano, al comienzo de los años setenta. Los directores más interesantes de esa época (José María Arzuaga, Julio Luzardo, Francisco Norden, Marta Rodríguez, Jorge Silva) no eran ajenos a las arduas discusiones que se daban en el contexto latinoamericano sobre el carácter que debía tener el Nuevo Cine de una región marcada por una historia de dominación que aún no terminaba. Frente a esos debates, donde no pocas veces el gran ausente era el cine, el grupo de Cali asume de entrada una posición que si bien no es opuesta en términos políticos si desborda los marcos ideológicos al uso. Los directores Luis Ospina y Carlos Mayolo y el escritor Andrés Caicedo, principales figuras del grupo, eran sobre todo impenitentes cinéfilos que podían valorar un amplio rango de producciones fílmicas, de Bergman hasta Roger Corman. La salida de esa cinefilia, antes que la producción de películas propias, fueron el Cineclub de Cali y la revista Ojo al cine, que publicó cinco emblemáticos números entre 1974 y 1976, un años antes del suicidio de Caicedo. Por mucho que Ospina y Mayolo quisieran también hacer un cine de transformación social, con una mirada crítica de su entorno más inmediato como queda claro en trabajos como
Oiga vea (1971) y
Agarrando pueblo (1977), la matriz ideológica es sometida por ellos a unos procedimientos de enunciación más sofisticados. En estos dos cortos, precisamente, la conciencia del dispositivo fílmico hace la diferencia frente a la no pocas veces grosera simplificación del cine político de aquellos años.
Campo asistía a las míticas sesiones del cineclub, donde conoció a Caicedo, y se vinculó rápidamente a una atmósfera intelectual que al final de los setenta y comienzos de los ochenta no sólo respiraba cine sino una “peligrosa” mezcla de influencias culturales. La ascendencia de Caicedo, con su desmesurada y caótica energía, había sido reemplazada por las lecturas críticas del sicoanálisis y el marxismo emprendidas por Estanislao Zuleta, la nueva historia de Germán Colmenares y las teorías de la comunicación de Jesús Martín Barbero, entre otros. “Estaban muy distantes –recuerda Campo refiriéndose a estos intelectuales– de la cinefilia total del Grupo de Cali. […] En las universidades es mucho más importante la cultura letrada y el ensayo” (2). El ensayo, por su capacidad argumentativa, se convirtió entonces en el modelo retórico de expresión para analizar los fenómenos sociales y culturales.
Campo, una vez vinculado a la Universidad del Valle y a su Escuela de Comunicación, aceptó el nuevo reto de hacer ensayos audiovisuales, textos posibles una vez “Perdidas las ilusiones de la objetividad y del realismo analógico de la imagen cinematográfica […] un texto fundado en una lógica distinta a la de la ficción […] un discurso sobre el mundo que ofrece reflexiones y pruebas, que para algunos está en posición de igualdad con el ensayo escrito, el informe científico o el reportaje. Un texto en el que prevalece el logos sobre el mythos” (3). Y aceptó hacerlo en un contexto donde había pocas posibilidades de elección. Eran los años, a finales de los ochenta, en que resultaba inminente e inevitable la desaparición de la Compañía de Fomento Cinematográfico- Focine, entidad que había liderado el apoyo estatal a la producción de películas desde 1978. Dentro de ese marco legal, directores caleños como Luis Ospina con
Pura Sangre (1982) y Carlos Mayolo con
Carne de tu carne (1983) y
La mansión de Araucaima (1986) dieron su salto al largometraje; y el mismo Óscar Campo dirigió los mediometrajes
Valeria (1986) y
Las andanzas de Juan Máximo Gris (1987).
Pero a finales de los ochenta, y en una situación que es similar en muchos países latinoamericanos, las políticas neoliberales se impusieron y los subsidios estatales fueron mirados con sospecha. En 1992 se decretó el fin definitivo de Focine tras muchos años de estar muerto en la práctica. Pero al mismo tiempo, desde mediados de los ochenta se crearon canales regionales de televisión y el video empezó a ser considerado como una alternativa válida de expresión, con posibilidades de perfilar a su vez un nuevo lenguaje. Estas dos variables permitieron la creación del espacio documental
Rostros y rastros (1988-2001), producido por UV-TV, la programadora de la Universidad del Valle y emitido por el canal regional Telepacífico.
La mirada de los otros
En
Rostros y rastros, Óscar Campo encontró un vehículo ideal para analizar y expresar las nuevas dinámicas urbanas, hasta entonces prácticamente ignoradas por un cine volcado a servir de reparación simbólica del pasado traumático, lleno de memorias rurales y premodernas, y una televisión mayoritariamente empeñada en ofrecer visiones codificadas del país. Influidos por Luis Ospina, que en 1986 había realizado en video
Andrés Caicedo: unos pocos buenos amigos y que dos años después con
Ojo y vista peligra la vida del artista inauguró las emisiones de Rostros y rastros, los documentalistas que trabajaron en este espacio perfeccionaron un estilo nuevo en la producción de ese género en el país, que tenía sus clásicos en la obra indigenista y campesina de Marta Rodríguez y Jorge Silva. En
Rostros se destacaban: “entrevistas en las que se eliminaba tanto la pregunta como el narrador omnisciente. Desarrollo temático por bloques, juegos visuales entre cada bloque y más tarde video clips. Después aparecieron otros elementos importantes como las teorías culturales en boga entre los profesores de comunicación social. La antropología urbana, las historias de vida, las reflexiones sobre la representación y la escritura” (4).
Para Ramiro Arbeláez, profesor de la Universidad del Valle y uno de los primeros miembros del Grupo de Cali: “Rostros y rastros debe ser rescatado como experiencia estética. […] Y todo empezó con la herencia de Luis Ospina que tiene a su vez antecedentes en el documental estadounidense y en el cinéma vérité francés: el respeto por el otro. Esto implica otorgarle la palabra para que sea el quien se exprese y cuente su historia. Se trata primero de una necesidad social (la de ser oído) y luego de una ética (la de ceder la palabra) que tiene repercusión en la estructura del documental” (5).
Recuerdos de sangre (1990) y
Un ángel subterráneo (1991), son los dos documentales dirigidos por Óscar Campo en esta fase inicial de
Rostros y rastros que mejor anunciaban las coordenadas en las cuales se orientará su producción a partir de
El proyecto del Diablo. Los tropos de la violencia como pulsión repetitiva y de la perturbación mental como estado del mundo, están presentes en uno y otro trabajo, respectivamente. Aunque estos son también los años del acercamiento de Campo a procesos de creación artística y de producción de pensamiento que ocurrían en la Cali de la época:
Óscar Muñoz: Retrato (1992),
Fernell Franco: Escritura de luces y sombras (1995) y
Jesús Martín Barbero: Una mirada sobre la ciudad en América Latina (1996). Estos trabajos son posibles justo antes de que la transformación urbanística y cultural de Cali, atravesada por el fuego cruzado del conflicto político y el narcotráfico, provoque el éxodo de no pocos artistas e intelectuales y de que una sensación de pesimismo apocalíptico se apodere de algunos de los que se quedan, y entre ellos Óscar Campo. La ciudad construida como un sueño tropical en torno a un río se desvanece, y se levanta imponente y soberbio el paraíso efímero de la mafia.
La mirada del otro
Y ese paraíso efímero era ya otro paraíso perdido cuando en 1999 Campo realizó un ajuste de cuentas con el pasado reciente de la ciudad en
El proyecto del Diablo. Este documental se sostiene en un monólogo de Fernando ‘La Larva’ Córdoba coescrito a dos manos por el propio personaje y por Campo. El discurso de este ángel subterráneo evoca los recuerdos de sangre de su generación, convertidos en tropos de la violencia: “Vengo de mala sangre / de gente del campo / oscura, encorvada sobre la tierra / ajenos a cualquier arte que no sea la bala y el machete. / De mi padre dicen que mató a algunos en la época de Laureano (6). / Será por eso que tengo la sangre caliente”. El personaje también dice de sí mismo que es un cáncer del 56, en referencia al año en que explotaron en Cali doce camiones del ejército con dinamita (7). Sobre el episodio, no del todo aclarado, existen varias versiones que el propio ‘Larva’ Córdoba pone en entredicho en su monólogo: que fue un atentado, pero que pudo ser también una disculpa para matar a alguna “gentuza”, campesinos que estaban llegando a Cali huyendo de la violencia y que amenazaban con sus cuerpos “otros” la precaria tranquilidad burguesa. Finalmente, en uno de sus sueños, el personaje cree haber sido abaleado y arrojado a las aguas del río Cauca; el espectador ilustrado del cine colombiano inmediatamente recuerda los cadáveres de
El río de las tumbas (Julio Luzardo, 1965) y de
Cóndores no entierran todos los días (Francisco Norden, 1984) y el tópico de los cuerpos desechables que nadie reclama y que el agua borra del recuerdo (8). Estas tres alusiones, dispersas en un discurso plagado de referencias culturales –que van desde el rock hasta el primer Vargas Llosa –, sirven al propósito de demostrar la circularidad de la violencia, su pathos repetitivo. Al mismo tiempo, son una historia de la otra Cali, la de las pandillas y los ‘drogos’ que buscaban los personajes de Andrés Caicedo, pero que con el paso de los años perderían todo carácter romántico para convertirse en la carne de cañón del narcotráfico y el conflicto armado.
Aparece de nuevo en
El proyecto del Diablo la referencia a lo subterráneo y ominoso, a lo que ocurre en las profundidades y a espaldas del confort de las ciudades, las cloacas y sus guardianes que ya se insinuaban en
El ángel subterráneo y
El ángel del pantano (1997). También el carácter decididamente alegórico de un estilo que abandona lo poco que tenía de las falsas presunciones de la objetividad: los virus, las sectas, las conspiraciones hacen su entrada a un escenario gobernado por la paranoia y la sospecha, que se vuelve acusación al mundo, pero al mismo tiempo fascinación por sus flujos. El interés por lo testimonial y por las historias de vida capaces de crear la ilusión de un sujeto, cede el paso a un tipo de documental mucho menos transparente en su enunciación.
Informe sobre un mundo ciego es un paso más en esa crisis. Siguiendo una tradición que remite a Kafka, Saramago, Sabato o Fernando Vidal Olmos, el narrador del documental nos habla esta vez desde un incierto futuro a finales del siglo XXI, en una Cali que ha sido sepultada bajo una nube de radiación en el año 2065, y nos conduce a través de las imágenes recuperadas del archivo visual de la Universidad del Valle, lo único que sobrevive de la vieja ciudad de finales del siglo XX y principios del XXI. “[…] me aproximé el falso documental, la falsa ficción, el found footage y un arsenal de recursos que provenían del documentalismo crítico que se realizaba en todo el mundo, tratando de hacer mella en una falsa objetividad que estaba siendo instrumentalizada y mercantilizada por los medios más tradicionales y de mayor influencia” (9), dice Campo.
Es la misma instrumentalización de los contenidos y los testimonios que el director analiza en
Noticias de guerra en Colombia. “[…] no es necesario ir tan lejos para cuestionar el relato realista testimonial en Colombia durante estos años oscuros, marcado como ha estado por una dinámica de instrumentalización que ha convertido este relato en una mercancía fluctuante que sirve a diferentes propósitos: en unos casos, de desenmascaramiento y denuncia, de juzgamiento político del terrorismo de estado; en otros, de denuncia de la lucha armada sostenida por los grupos insurgentes” (10). En este documental sobre el cubrimiento del conflicto por los noticieros de televisión, se hace visible además, entre otras estrategias de la guerra, como ésta necesita cuerpos: cuerpos “otros” que permitan la supervivencia de lo mismo. Estamos a un paso del universo desintegrado de Yo soy otro.
El doble, la máscara y los múltiples
En mayo de 2002, una mayoría de votantes colombianos elige como presidente a Álvaro Uribe Vélez, un político regional que creció en las encuestas y el reconocimiento del público con un discurso obsesivamente enfocado en la recuperación de la seguridad y la lucha frontal contra la guerrilla de las FARC, que en el periodo presidencial de Pastrana no sólo se había burlado del proceso de paz sino que había obtenido importantes triunfos estratégicos y militares. También en mayo de 2002 José y sus dobles, protagonistas de
Yo soy otro, se dan cita para asesinarse en una discoteca de Cali.
 |
| Yo soy otro. |
El guión de la película se había empezado a escribir muchos años antes, en 1991, después de la explosión de una bomba que Campo experimentó como un “acontecimiento” y que amenazó su propia estabilidad mental. El guión fue rechazado en varios concursos, porque, según la opinión de los jurados, no había en Colombia los recursos suficientes para lograr los efectos adecuados que la historia requería: “El presente guión –decía el proyecto–pretende ser una parodia, en primer lugar, de la frase de Rimbaud ‘Je est un autre’, que ha sugerido infinidad de interpretaciones a lo largo de este siglo; en segundo lugar, de una temática, la del doble, que ha inspirado una mitología y un género fantástico […] En el guión que usted tiene en sus manos, la intención es retomar el tema del doble como coartada para hablar de la Colombia actual, como un cuerpo social poseído por fuerzas oscuras que él mismo ha creado […] Pero también plantear una serie de inquietudes sobre esta época llamada post-moderna, en la que asistimos planetariamente a la desintegración de las identidades, de valoraciones sociales y morales. […] Pero a caballo de la temática del doble, se pretende trabajar otra ya esbozada en las películas sobre clones y replicantes: la del MÚLTIPLE” (11).
En
Yo soy otro, José González es un ingeniero de sistemas que tiene un empleo bien pagado pero de precaria estabilidad y que vive sus días y sus noches en una suerte de no-lugares, sostenido en la ilusión del confort por el uso de drogas y de cuerpos que le restituyen el equilibrio perdido en la humillación diaria. José empieza a experimentar los síntomas de una enfermedad desconocida y a encontrase con otros yoes en una ciudad amenazante sacudida por la violencia. Campo utiliza el monólogo en la línea ya explorada en El proyecto del Diablo, pero no como evidencia del sujeto integrado sino como prueba de su evaporación en múltiples flujos que el personaje no controla: José es un hombres sin atributos. Los permanentes insertos de noticieros con imágenes de guerra, no pretenden funcionar como evidencias de una realidad, en singular, sino como otras tantas manifestaciones de una red de discursos incomprensibles.
Si bien el director coquetea con las estructuras y convenciones del género, Yo soy otro se separa del relato clásico que necesita de un sujeto que dé cuenta de su identidad y sus transformaciones. José, en cambio, es una fuerza a la deriva. En vez de una narración gobernada por la causalidad, Campo elige de nuevo la creación de metáforas y la expresión alegórica que le permite separarse, a la vez, del objetivismo y el subjetivismo: la analogía entre los virus y la violencia, el descenso a las profundidades, las sectas y las conspiraciones, las alusiones a la leyenda fáustica para hablar de una generación que cambió su alma por las quimeras del éxito y el desarrollo.
El interés de Campo era ir más allá de la anécdota, “utilizando estrategias que son usuales en este tipo de obras: mirar a través de la mirada de otros, interrupción del dispositivo narrativo convencional, uso de modos retóricos del lenguaje, es decir, tropos que en Yo soy otro son muchos: repetición / variación, acumulaciones, metáforas, interpenetraciones, alteraciones del iconismo, símiles, hipérboles, secuencialización y yuxtaposición, dialéctica de fragmentos” (12).
Yo soy otro fue estrenada a mediados de 2008 y tuvo poca suerte con el público colombiano. Los espectadores le cobraron a Campo su renuncia a expresarse en una forma más “canónica” y transparente. La película revela las preocupaciones teóricas actuales de Campo orientadas a un pensamiento que cuestiona la identidad, cuyos orígenes sitúa Vattimo en la filosofía de Nietzsche y Heidegger a través de su crítica radical a la noción de sujeto heredada de Descartes. Quien habla no es un sujeto sino una máscara. Pero para un público mayoritariamente montado en una ola de nacionalismo acrítico (otra cara del esencialismo identitario), este discurso resultó ajeno y abstruso.
Óscar Campo cae en una contradicción ideológica: niega su interés en el viejo ideal del autor pero hace una película enteramente autorreferencial y construye un universo donde el espectador común y corriente tiene pocas posibilidades de entrar. Aunque Campo afirme que llegarle al gran público no era su interés, es importante permitirse pensar que muchas cosas fallaron en el tránsito del guión a la puesta en escena, así hayan sido deliberadas o respondan a la lógica de un filme de tesis: la construcción dramatúrgica es endeble, los personajes no despiertan solidaridad y las ideas son demasiado explícitas.
Yo soy otro es un conmovedor intento de producir pensamiento crítico a través del cine en un ambiente enrarecido y exaltado donde prima el unanimismo y la mayoría de directores se han dedicado a hacer panfletos sociológicos simétricos con los intereses del poder. Su eventual fracaso es proporcional al reto planteado: el de pensar en tiempos de crisis y en medio de explosiones.
Notas:
1. Entrevista a Óscar Campo por José Urbano, “Un cine sin sol”, Kinetoscopio No 83, Vol. XVIII, Medellín, Centro Colombo Americano, 2008, p. 71.
2. Ibíd, p. 72.
3. Óscar Campo, “Nuevos escenarios del documental en Colombia”, Kinetoscopio No 48, Vol. IX, Medellín, Centro Colombo Americano, 1998.
4. Entrevista a Óscar Campo por José Urbano, Art. Cit. p. 73.
5. Ramiro Arbeláez, “Rastros documentales”, Cuadernos de cine colombiano No 4, Rostros y rastros, Nueva época, Bogotá, Cinemateca Distrital, 2003, pp. 15-16
6. Laureano Gómez fue presidente de Colombia (1950-51) y líder histórico del partido Conservador. Ha sido acusado de instigar la violencia partidista que se escenificó, especialmente en el campo colombiano, en los años posteriores al asesinato en 1948 del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán.
7. Este episodio puede ser considerado un mito de origen para el cine de Caliwood; Carlos Mayolo lo reconstruye como telón de fondo de Carne de tu carne; a su vez, Luis Ospina recuerda que esta explosión permitió su encuentro, siendo muy niño, con Carlos Mayolo.
8. En Pura sangre, Luis Ospina ofrece una pavorosa ilustración de cómo los cuerpos se vuelven desechables, esta vez en el caso de los niños que son desangrados, violados y asesinados, y cuya sangre sirve para mantener con vida al terrateniente regional.
9. Óscar Campo, “La crisis de las ficciones del yo”, ponencia presentada en el encuentro “Estéticas y narrativas en el audiovisual colombiano”, Biblioteca Luis Ángel Arango, 22-24 de octubre de 2008, disponible en www.extrabismos.com
10. Ibíd.
11. Óscar Campo, “Notas sobre Yo soy otro. ‘Fue como abrir una caja de Pandora’”, Kinetoscopio No 83, Vol. XVIII, Medellín, Centro Colombo Americano, 2008, pp. 78-79.
12.Entrevista a Óscar Campo por José Urbano, Art. Cit. p. 74.